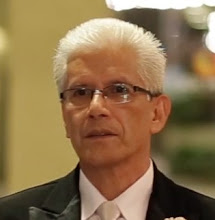Cuando las enseñanzas cristianas se propagaron en países donde no se hablaba griego, fue necesario hacer traducciones de los escritos sagrados de la iglesia en las lenguas vernáculas.
Quizá por esto a fines del siglo II el Nuevo Testamento fue traducido al siríaco, una forma del arameo que se hablaba en el norte de Siria y la alta Mesopotamia.
En ese mismo tiempo se hicieron traducciones al latín para los cristianos de Italia y del norte del Africa; y también, probablemente, antes del año 200 d. C. se hicieron traducciones de las Escrituras al copto para los creyentes del alto Egipto.
Después, especialmente a comienzos de la Edad Media, se hicieron traducciones a la lengua gótica, al armenio, al etíope y al árabe.
Las versiones más antiguas - siríaca, latina y copta - han sido de mucho valor para la investigación textual. Su importancia se debe a que esas traducciones se hicieron antes que cualquiera de los manuscritos griegos que hoy se conocen; por eso sirven como testimonios de los tipos textuales que existían a fines del siglo II.
Como provienen de zonas geográficas limitadas, también sirven para revelar el lugar de origen de ciertas peculiaridades y variantes textuales.
Sin embargo, su utilidad también está sujeta a limitaciones porque ninguna traducción representa fielmente al original, y estas traducciones antiguas sólo han llegado a nosotros en copias posteriores que, como todos los otros manuscritos, tienen sus propias historias textuales.
Comparten las mismas limitaciones las traducciones medievales posteriores, como la arábiga, laanglosajona, la valdense y la paleogermana. Evidentemente algunas fueron traducciones de traducciones, tomadas de la Vulgata latina y no del texto griego.